Las guerras y el estado empírico
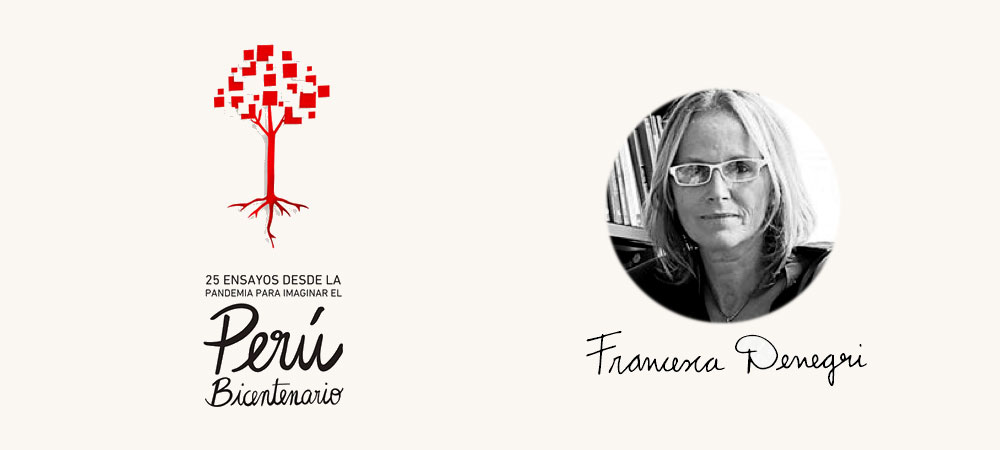
Francesca Denegri *
Cuenta el historiador chileno Barros Arana que, tras la victoria peruana en Tarapacá, nuestros oficiales hurgaban en los bolsillos de los chilenos muertos en el campo de batalla buscando mapas que los pudieran guiar en la ruta que seguirían por lo que en ese entonces era parte del territorio peruano. Para Basadre, esta anécdota revela una de las fallas más graves del Estado peruano en la época de la guerra del Pacífico: el manejo “empírico” de los asuntos que eran de su exclusiva responsabilidad y competencia. Que el ejército peruano no hubiera levantado planos de sus propios territorios, sobre todo de los que eran más vulnerables por estar en zonas de frontera, revelaba desidia, desorden e indiferencia frente a lo que no fuera de interés inmediato y dentro del radio de acción cercano al ámbito de los gobernantes.
El Estado empírico, definido por el historiador tacneño como “inauténtico, frágil, corroído por impurezas y anomalías”, es el que carece de un diseño integral y de un plan coherente y progresivo para su ejecución sistemática; es el que, al no controlar la totalidad del territorio y de la población nacional tampoco es capaz de generar el sentido de identidad colectiva necesario para la viabilidad de la nación. La batalla de Tarapacá tuvo lugar antes del derrumbe del aparato productivo nacional, por lo que había recursos económicos heredados del apogeo del guano y el salitre para la dotación de la parafernalia necesaria. No era, entonces, un problema de dinero, sino de desinterés e improvisación derivados del desconocimiento del propio territorio. O viceversa.
Esta primera falla constitutiva del Estado empírico descansaba sobre otra, tan grave como la primera, que era lo que Basadre llamó el “abismo social” entre la población criolla y la indígena. La indiferencia de los gobiernos republicanos frente al problema indígena se tradujo en la ausencia de un proyecto de educación y de promoción de la capacidad productiva de este sector mayoritario de la población a lo largo del XIX. Es lo que hoy llamaríamos desigualdad y exclusión. La derrota que sufrimos en la guerra del Pacífico y la catástrofe que esta representa todavía hoy para el imaginario nacional serían la consecuencia de la letal articulación de estas dos fallas.
Ciento cuarenta años después, y felizmente con otra robusta alcancía fiscal, nos enfrentamos a una nueva “guerra”. Esta vez, el enemigo no es el chileno de uniforme rojo con mapas indispensables en el bolsillo, sino un “enemigo invisible” frente al que el gobierno ha creado su flamante Comando de Operaciones COVID-19. Esta vez, además, el jefe de gobierno se ha echado el país al hombro en vez de estar distraído urdiendo su plan de huida, como fue el caso del presidente Prado en la guerra con Chile.
El lenguaje bélico desplegado con vigor por la jefa del Comando, Pilar Mazzetti, confirma la disposición del gobierno de preparar a la ciudadanía para una guerra. “Esta es una guerra atípica porque cada uno de los que está aquí sentado es el soldado y a la vez, es el enemigo”, declaró enérgica y en tono de arenga la exministra en la ceremonia de instalación del Comando en Arequipa. Siempre enfática y avanzando con firmeza de comandante sobre el escenario, aseveró que “ya no somos trabajadores de salud. ¡Somos los soldados de las Fuerzas Armadas de la Salud!”, advirtiendo al ciudadano que no obedeciera la consigna de #yomequedoencasa que “vamos a tener que proceder como en toda guerra, porque no actuar es traición a la patria”.
Sin embargo, a nueve semanas del inicio del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio anunciados por el presidente por 14 días, luego 28 y ampliados después a 42, a 58 y finalmente a 72 días, vemos a miles y miles de esos “traidores a la patria” pululando libres por calles y plazas. Los vemos cada día más temerarios en los mercados, en los bancos y en las combis, desoyendo amenazas y desobedeciendo las consignas desesperadas del Comando en el Cercado, en San Juan de Lurigancho, en San Martín de Porres y en Villa El Salvador, entre otros distritos. Más allá de la retórica bélica, lo que en realidad están haciendo estos “traidores a la patria” no es sino poner en evidencia la precariedad del Estado para atender sus necesidades más básicas, pues la pobreza los obliga a desafiar el #yomequedoencasa y buscar en la calle el dinero necesario para sobrevivir. Aún a sabiendas de que en ello se les puede ir la vida.
El gobierno no ha escatimado esfuerzos en levantar sus planos y ha sido firme y enérgico en su decisión de priorizar la vida antes que la economía. Pero nos revienta en la cara la debilidad de este Estado empírico que a lo largo de dos siglos de historia republicana no ha sido capaz de crear la infraestructura mínima para apuntalar esa vida que está dispuesto a defender
¿Por qué siendo el Perú uno de los primeros países en decretar la cuarentena y en apuntalarla con el paquete económico más grande de nuestra historia, hoy es el segundo con más contagios en la región? El esfuerzo indudable desplegado por el gobierno, que incluye la distribución consecutiva de dos bonos para familias en condición de pobreza, no parece haber servido de mucho para detener los contagios. A pesar del desembolso anunciado, los bonos han sido insuficientes porque no han llegado, o han llegado muy tarde. Si en lugar de distribuirlos después de cuatro semanas, tras haber pasado por varios e innecesarios filtros burocráticos de selección y focalización, se hubiera optado por un bono universal cobrable solo con el DNI, no hay duda de que los ciudadanos de familias vulnerables se hubieran abstenido de traicionar a la patria y de abultar con sus cuerpos la curva de contagios.
En el caso de muchas de las comunidades altoandinas -y sobre todo amazónicas- que se encuentran a días de chalupa o de pie del banco más cercano, y cuyo sistema inmunológico no está adaptado a los virus globales, el bono ni siquiera representa una solución, sino un anzuelo de contagio y hasta de posible decimación. Como en Tarapacá hace siglo y medio, el Estado peruano, que nunca dejó de ser empírico, vuelve a demostrar su desconocimiento del territorio y de la población a la que en principio tendría que proteger contra viento y marea.
En una conferencia de prensa reciente, el presidente se preguntaba por qué había más y más gente en las calles. Sin dudarlo mucho, salió con el refrito de que era un tema de falta de responsabilidad. Si todo este tiempo, y a pesar de las arengas y de los soldados armados en las calles, la gente sigue saliendo a vender papel higiénico, imperdibles o hisopos para regresar a sus casas con el virus pegado pero también con algunos soles en el bolsillo, no es por irresponsabilidad sino porque el bono no les llega y mientras tanto hay que salir de casa para poder comer.
Sin embargo, hay que reiterarlo: el gobierno no ha escatimado esfuerzos en levantar sus planos y ha sido firme y enérgico en su decisión de priorizar la vida antes que la economía. Pero nos revienta en la cara la debilidad de este Estado empírico que a lo largo de dos siglos de historia republicana no ha sido capaz de crear la infraestructura mínima para apuntalar esa vida que el gobierno está dispuesto a defender.
Son tres las áreas clave en esta crisis: salud, vivienda y alimentación. El Minsa hace agua por todas partes a pesar del trabajo incesante de los médicos; por otro lado, la ausencia de un plan habitacional para los más pobres se traduce en un forzoso hacinamiento que propicia y reproduce el contagio ante la mirada agobiada del gobierno y, finalmente, la falta de medios para alimentarse expulsa a la gente a las calles.
En este gran arco histórico que trazan la guerra del Pacífico y la guerra contra el COVID-19, el Estado ha demostrado seguir empantanado en un mortífero empirismo. En la guerra con Chile el problema de fondo fue el Estado y el gobierno. En la guerra que libramos hoy nos toca un jefe decidido y entregado pero que, como señala Alberto Vergara en un artículo, es como ver a Ayrton Senna conduciendo una combi. Agreguemos que, aun con embrague roto, frenos vaciados, radiador picado y un motor que sobrecalienta, esta combi cochambrosa tiene afortunadamente, además de chofer confiable, el tanque de gasolina lleno. Gracias a ello, por ahora algo nos movemos, aunque lo hacemos con serias dificultades. Empero, sin una reconfiguración completa de la combi, por más Ayrton Senna y tanque lleno, estamos destinados a seguir el viaje zigzagueando, sin ruta clara y con el fantasma de la derrota siempre acechando al borde del camino.
(*) Profesora principal del Departamento de Humanidades de la PUCP. Hasta el 2002 fue profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la University College London. Ha publicado Ni amar ni odiar con firmeza. Cultura y emociones en el Perú posbélico (1885-1925) (2019); El abanico y la cigarrera. La primera generación de mujeres ilustradas en el Perú (1996, 2001 y 2018); Soy señora. Testimonio de Irene Jara (2000) y, como editora, junto a Alexandra Hibbett, Dando cuenta. Estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú 1980-2000 (2016).